
De la salvaguarda de la creación a la ecología integral: el pensamiento católico puesto a prueba por la antropología de Philippe Descola
Por Dr. François Mabille
Secretario General de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC)
Philippe Descola ocupa un lugar único entre los antropólogos contemporáneos. Alumno de Claude Lévi-Strauss y profesor en el Collège de France, ha renovado profundamente las ciencias sociales abordando uno de los pilares de la modernidad occidental: la separación entre naturaleza y cultura. Su trabajo -basado en su prolongada experiencia con los achuar de la Amazonia y luego en una ambiciosa comparación de las cosmologías humanas- estableció una idea central: los humanos no se han repartido el mundo de la misma manera en todas partes. La oposición que ha estructurado el Occidente moderno desde el siglo XVII, la de una naturaleza objetiva y una humanidad autónoma, no es ni universal ni necesaria.
En Más allá de la naturaleza y la cultura, Descola propone una tipología de "ontologías" -naturalismo, animismo, totemismo, analogismo- que describe las principales formas en que las sociedades humanas componen un mundo. El naturalismo occidental es sólo uno de varios regímenes: un dispositivo intelectual que produce la idea de la naturaleza como exterioridad, de los individuos como unidades autónomas y de una humanidad definida esencialmente por la ruptura y no por la relación. Esta rejilla de lectura no sólo proporciona herramientas antropológicas, sino que abre un espacio teórico y espiritual para pensar de otro modo nuestro lugar en el cosmos. Al revelar la contingencia del naturalismo, Descola vuelve a hacer posible una visión del mundo en la que las relaciones priman sobre la objetivación, en la que los seres se definen por los vínculos que forjan y en la que la propia materia es portadora de sentido.
En otras palabras, ofrece a las tradiciones religiosas -y a la católica en particular- la oportunidad de releer su herencia de una manera nueva, asumiendo plenamente lo que podría llamarse una ontología de la relación.
Este es el contexto del pensamiento católico contemporáneo sobre la ecología. Lejos de ser una simple extensión moral o medioambiental, llega al corazón mismo de nuestra manera de entender la creación. La noción de ecología integral, promovida por Laudato Si' y luego profundizada bajo el pontificado de León XIV, se hace eco de muchos aspectos del análisis de Descola: rechazo del dualismo naturaleza/cultura, atención al tejido relacional de los seres vivos, reconocimiento de la fragilidad como dimensión constitutiva de nuestra existencia.
Lejos de cualquier recuperación superficial, la movilización de Descola permite dar una sólida legitimidad intelectual al esfuerzo teológico en curso: demostrar que la visión católica de la creación no es una reacción a la modernidad, sino una respuesta estructurada a su irreflexión. Al recordar la contribución de Descola, afirmamos la pertinencia del pensamiento católico para el debate contemporáneo. Por el contrario, su antropología arroja luz sobre lo que la Iglesia propone hoy: no una espiritualidad de la naturaleza, ni una tecnocracia verde, sino una antropología relacional, profundamente enraizada en el analogismo cristiano, donde cada ser creado es un signo, una mediación y una llamada a la responsabilidad.
Esta es la base del análisis que se propone en las páginas siguientes, que no tiene otra ambición que fomentar un debate entre diferentes enfoques intelectuales, que sin embargo puede ser fructífero: una lectura cruzada de la evolución del pensamiento católico sobre la creación y de la retícula antropológica de Philippe Descola, para mostrar cómo la Iglesia contribuye hoy a una recomposición de lo visible fiel a su tradición y pertinente para el mundo contemporáneo.
Los inicios de una conciencia ecológica cristiana
La conciencia ecológica en el mundo cristiano no comenzó con la encíclica Laudato Si'. Ya en la década de 1980-1990, un grupo de minorías activas dentro del cristianismo europeo comenzó a desarrollar una teología renovada de la creación.
La Asamblea Ecuménica de Basilea (1989) fue uno de esos momentos fundacionales: las Iglesias de Europa afirmaron que la justicia, la paz y la salvaguardia de la creación eran tres dimensiones inseparables de la fe y la misión cristianas. Este tríptico, que más tarde inspiraría el concepto de "desarrollo humano integral", vinculaba ya la conversión ecológica a la conversión social y espiritual.
En los años siguientes, movimientos como Pax Christi desempeñaron un papel esencial en la difusión de esta conciencia. Lejos de reducir la ecología a un discurso medioambiental, la arraigaron en una antropología cristiana de la conexión, insistiendo en la dignidad de toda vida, la no violencia y la solidaridad cósmica. El tema del "sufrimiento de la creación" hizo entonces su aparición en los mensajes pontificios para la Jornada Mundial de la Paz, en particular bajo Juan Pablo II(Paz con Dios, paz con toda la creación, 1990) y Benedicto XVI [1](Si quieres construir la paz, protege la creación, 2010). Estos textos invitaban a releer la dominación humana sobre la naturaleza a la luz del Génesis, no como un mandato de explotación, sino como una vocación a la responsabilidad.
Esta evolución preparaba ya el terreno para una mutación ontológica: el paso de una concepción dualista -hombre y naturaleza- a una visión relacional de la creación. Es este cambio el que Philippe Descola describe en su obra como un alejamiento del naturalismo moderno.
Laudato Si' o la rehabilitación analogista del mundo
En 2015, con la encíclica Laudato Si', el Papa Francisco situó decisivamente el pensamiento católico en una perspectiva que, a la luz de Descola, puede calificarse de analogista. La encíclica no se limita a reiterar la necesidad de una conversión ecológica, sino que propone una ontología de la conexión, basada en la idea de que "todo está conectado". Cada ser, cada criatura, cada ecosistema tiene su propia dignidad y forma parte de una armonía querida por Dios.
Según la retícula de Descola, el analogismo se define por un mundo discontinuo pero conectado, donde las diferencias entre los seres no se suprimen sino que se integran en una red de correspondencias. Laudato Si' es precisamente un sistema de este tipo: la creación no es un todo homogéneo, sino un conjunto diferenciado de entidades vinculadas entre sí por el amor divino.
El mundo se describe como una red de relaciones sacramentales, donde lo visible remite constantemente a lo invisible. El cosmos ya no es una naturaleza que hay que dominar, sino una comunión que hay que contemplar y servir.
De este modo, Francisco concilia ciencia y fe, razón y espiritualidad. Asume la herencia naturalista de Occidente (confianza en la investigación, diálogo con la ecología científica) al tiempo que la supera con una antropología de las relaciones y la responsabilidad.
El naturalismo se mantiene como método, pero se subvierte como cosmología: la naturaleza deja de ser objeto para convertirse de nuevo en signo. En el lenguaje de Descola, Laudato Si' marca el intento de un retorno analogista al corazón mismo del mundo naturalista: una reintroducción de lo simbólico, de la correspondencia y del sentido en un universo percibido hasta ahora como pura materialidad.
El mundo como red de relaciones sacramentales
La expresión se refiere a una visión del mundo en la que todo ser creado existe por y para las relaciones. En la perspectiva de Laudato Si', la creación no es un conjunto de objetos, sino una red de relaciones vivas, cada una de las cuales puede convertirse en mediación de la presencia divina. El mundo es así "sacramental": hace visible lo invisible, manifiesta la gracia en la materia. A nivel antropológico, esta intuición está en consonancia con lo que Philippe Descola denomina ontología analogista: un cosmos en el que las realidades discontinuas -Dios, el hombre, las criaturas- están vinculadas por correspondencias. La teología cristiana ofrece una versión singular de esto: estas correspondencias no son meramente simbólicas. El agua del bautismo, el pan eucarístico y la fraternidad cósmica no sacralizan la naturaleza, sino que reconocen en el vínculo mismo -entre lo visible y lo invisible, la materia y el espíritu- la acción continua del Creador.
León XIV: de la ecología integral a la ecología cristocéntrica
La elección del Papa León XIV amplió esta línea, dándole al mismo tiempo un énfasis teológico más explícito. Sus recientes posiciones -sobre todo en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por la Creación 2025 y en sus discursos sobre el cambio climático- continúan el legado de Francisco, al tiempo que añaden una dimensión cristológica más clara.
Siguiendo los pasos de Francisco, León XIV afirma que "la naturaleza no debe reducirse a una mercancía", y llama a una conversión interior basada en la sobriedad y la justicia medioambiental. Sus iniciativas concretas, como la creación del centro de educación ecológicaBorgo "Laudato Si" [2] o lao el establecimiento de una liturgia para el cuidado de la creación, reflejan esta voluntad de encarnar la conversión ecológica en la vida cotidiana de la Iglesia. Pero también hizo una importante aclaración doctrinal sobre los posibles excesos de un discurso "ecoespiritual" excesivo, denunciando "una nueva tentación de Babel", la de "querer salvar la creación sin pasar por el Salvador".
Esta crítica no es un repliegue conservador: forma parte de una purificación teológica del discurso ecológico. Al recordar que la creación no es divina sino sacramental, León XIV redefine el justo equilibrio entre el reconocimiento del mundo como signo de Dios y el rechazo de toda divinización del cosmos. Donde Francisco había abierto el campo de la fraternidad cósmica, León acentúa su límite: el mundo conduce a Dios, no lo sustituye. En otras palabras, León XIV asume el analogismo de Francisco, pero rechaza el riesgo animista.
Las criaturas son signos de la presencia divina, no sujetos divinos.
Su belleza y fragilidad exigen la adoración del Creador, no la veneración de la propia creación. Así, su crítica a la "idolatría ecológica" no rechaza la ecología integral, sino que restablece su jerarquía teológica: la salvaguardia de la creación es una cuestión de redención, no de salvación natural o autoproducida.
La contribución de Descola: una clave de lectura antropológica
La tipología de ontologías propuesta por Descola -animismo, naturalismo, totemismo, analogismo- nos ayuda a comprender la posición católica en el debate ecológico contemporáneo. La teología cristiana de la creación es básicamente un analogismo teológico: Dios es a la vez trascendente e inmanente, y la creación es una serie de mediaciones entre estos dos polos. El mundo se convierte así en un espacio de mediaciones ascendentes, donde la gracia fluye de lo visible a lo invisible. El "analogismo" de Descola encuentra aquí su contrapartida teológica: un cosmos diferenciado pero conectado, ordenado no por fuerzas impersonales, sino por la participación del ser creado en el Ser divino. Este modelo analogista explica la capacidad del cristianismo para dialogar con la ciencia (su herencia naturalista) y reconocer la fraternidad cósmica (con tintes animistas), conservando la verticalidad de la trascendencia. Descola ofrece una fructífera retícula interpretativa para superar las polarizaciones entre el racionalismo tecnológico y la difusa "ecoespiritualidad".
Hacia una teología de las relaciones
El reto de la época, que Francisco y luego León XIV afrontaron cada uno a su manera, consistía en reconstruir la relación entre Dios, el hombre y el mundo. El cristianismo, sin confundirse con una cosmología indígena, redescubre en esta reflexión antropológica los recursos de un modo de pensar las relaciones que el humanismo moderno había olvidado parcialmente. A través de la noción de ecología integral, la Iglesia católica reinscribe su misión en una antropología del mundo habitado, donde la responsabilidad moral se convierte en la forma contemporánea de la santidad. Este cambio abre una vía intermedia que no es ni naturalista (el mundo como objeto) ni animista (el mundo como sujeto divino), sino más bien analogista (el mundo como signo y relación).
Conclusión: la recomposición católica de lo visible
La evolución del pensamiento católico sobre la ecología, de Basilea a León XIV, revela una profunda transformación: la Iglesia ha pasado de una moral ecologista a una ontología de la relación. Esta mutación, que Descola puede esclarecer, refleja una voluntad de habitar el mundo de otra manera: ya no como propietario, sino como "administrador" del misterio. En este sentido, el catolicismo ofrece una alternativa creíble a la modernidad naturalista: un mundo donde lo visible está vinculado a lo espiritual, donde la razón científica coexiste con la contemplación, y donde la ecología se convierte en un camino de salvación. Francisco sentó las bases para ello, mientras que León XIV aseguró su coherencia teológica: uno abrió el horizonte de la fraternidad cósmica, el otro recordó su fuente cristológica. De este modo, el pensamiento católico contemporáneo se encamina teológicamente hacia lo que Descola llama la composición de los mundos: un esfuerzo constante por entretejer sentido, materia y relaciones, es decir, por reencantar lo visible sin idolatrarlo.













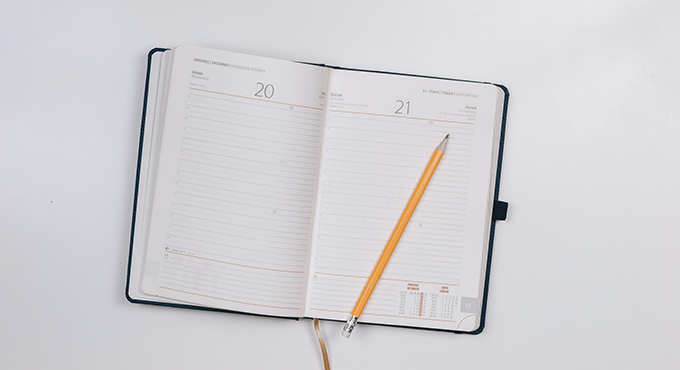
Sin comentarios
Debes iniciar sesión para dejar un comentario. Conéctate.